
Tu verdad no; la verdad
y ven conmigo a buscarla.
La tuya, guárdatela.
Antonio Machado
-
Fíjate, que no recordé que María era María, que su padre era Kito ni que tenía nombre de galleta; tan sólo recordaba su sonrisa de noche estrellada y las líneas de vida en sus mejillas. Conté hasta cinco Alicias y charlé más que nunca con la única que hace vivir en un país de maravillas a César (y a Jorge, Alejandro y César, por descontado) a quien, junto con Óscar (organizador del evento con Ana y David) y Guillermo, no sé por qué - quizás por haber jugado tanto con sus Madelman de pequeñito - siempre distingo. También distinguiría, aun con las luces apagadas y los oídos tapados, el cielo y la hierba en los ojos de Celia, sobre todo cuando mira a su Alfredo y a sus rubios Carlos y Miguel, y la voz dorada de Ana, aunque debo reconocer que a ésta alguna vez la he llamado al revés, es decir, anA. Por fin he sabido que Asunción se llama en realidad Susi, pero sus hijas, Ana y Elena, le llaman Mamá, Asunción es solamente un aumentativo cariñoso del carnet de identidad (éste, a su vez, se llama en realidad DNI). Espero que Marisa me perdone el haberle saludado sin saberlo, sé que lo hará - Pablo, Laura y Gemma, please, decidle que lo haga -, como también sé que llegada cierta edad, hay personas, que no tienen por qué llamarse Lorenzo, que, al ver que una de sus hijas, que no tiene por qué llamarse María, se ha hecho un piercing chulo chulo, le dan el chándal a su preciosa mujer o a su preciosa segunda hija, que no tienen por qué llamarse Elena o Celia, y comienzan a usar vaqueros (jejejé). De Iñaki hoy no pienso decir nada porque hizo que sus hijos, Iñaki y Javier, hijas, Nuria e Irene, y sobrinos me diesen una minipaliza. Montse, por favor, a tus nietos, cuando vayan a comer a Plaza Castilla, les das un beso de mi parte, se lo merecen por tener una abuela como tú.
Fíjate, que todavía pensaba que Matilde trabajaba con Óscar y, la verdad, Mati, no entiendo cómo dejas que mi padre estudie idiomas en academias distintas a la tuya; ¡Sergio, por favor, dile algo a Tío Gonzalo! Hoy Alberto me ha hecho ver que el jamón york con puré de patata puede ser una delicia si le unes una salsa con champiñones y fórmula secreta y llamas al plato algo así como Jamuá deputurrú defoia comparís sangermain supercalifragilístico espialidoso. También descubrí que la tarta de chocolate de los cuentos existe; y lo diré por todos, ALBERTO, ¡TE LO HAS CURRADO, GRACIAS! ¡FUNDICIÓN, NOS ENCANTAS! Jaime Cerrolaza es mi sobri, pero tan grande es su mirada que nació un mes antes que yo, por eso es mi primo y Ruth mi prima y su hijo, que no toca un tambor de hojalata, tiene ojos de espuma de mar y una tiíta llamada Candela que duerme como la Bella Durmiente en los brazos de Charo (como Charo es prima de Susi, también tiene un aumentativo: Rosario); Jaime, digo, recopiló y pinchó la música de los años de la primera generación o, como mucho, de la segunda y resultó curioso ver bailar y cantar esas canciones a la tercera generación. Yo hubiese preferido, al igual que Javier, un chaval bien majete que quiere ser Médicodoctor y además cirujano y además campeón de póker con trucos de magia incluidos para ganar a su hermano Jaime (primo del Jaime anterior), que nos hubiesen puesto el Highway to hell de los Acedecé o de los Eisidisi, que nunca sé como se dice, pero bueno, me encantó ver bailar a Josefina, cada día más joven, y a ................................... (poned aquí vuestro nombre quienes bailasteis), mientras charlaba con Alfredo sobre el cuento de la buena pipa. No recuerdo el nombre del marido de prima Carmen, sé que tenía cara de Carlos (por Carlomagno, digo), aunque no estoy seguro, pero sí me fijé en que su Alicia, tan rubia ella, y su Miguel, tan moreno él, disfrutaron con el baile. Con Alfredo (primo) y Marta, con Javier y Sol y con Jorge y Carmen casi no he hablado, pero el hijo de éstos, Juan, me ha sabido enseñar dónde estaba en el Árbol Genealógico; ¡Carmen y Daniel, por favor, parad quietos un segundo! - decía Sol -, tenéis que salir con cara de buenos en la foto de vuestra generación, decid patata... Ana, la madre de ese futuro Médicodoctor, llegó tarde, pero tío Alfredo ya me contó el aprecio que la tiene por tantas cosas, aunque, claro, Alfredo es una persona que habla bien de toda la familia - y con esto no quiero quitarle mérito a Ana, que, por cierto, no me trajo cordero segoviano en un tapper ware, como yo esperaba, ni su Jaime tampoco, como yo esperaba; sí, sí, esperaba dos corderos en tapper, ¿no habéis visto mi barriga? -, decía que Alfredo nos tiene en buena estima, y más hoy, que al fin veía cumplido su sueño de juntarnos a todos en un patio que recuerda, como él bien dice, algunos artículos de Azorín. Debemos parar un momento aquí a darle las gracias a la excelente persona que les prestó una casa en La Granja en 1960 a Alfredo y Kito para que sus hijos no pasasen el calor madrileño de ese verano.
Momento de parón para agradecer...
Fíjate, que me dejo algunos labios y pares de ojos de hijos y nietos Cerrolaza Aragón, lo sé, pero como casi todos han bailado, sus nombres estarán escritos más arriba.
Fíjate en Tía Mati, Tía Matu, Tía Matilde; ahí donde la veis, se sabe de pé a pá las fechas de nacimiento de todos los que allí estuvimos, y no sólo las de nacimiento, sino también las de cumpleaños. Elegante donde las haya, lucía un juego de blusa y pantalón salmón muy bien combinado con unas deportivas azules Camper, para poder perseguirnos y darnos con ellas si nos portábamos mal. No había ninguno, segunda, tercera o cuarta generación, que no supiese quién era ella. Por eso tiene tantos hijos, pero mejor, porque puede malcriarnos y darnos caramelos, que ya sus hermanos se encargarán de regañarnos. Y, para que quede bien claro y no me vengáis luego con confusiones: soy su sobrino preferido (Laura puede que sea su sobrina preferida, pero, por cuestión de género, no puede ser su sobrino preferido, jejejé).
Fíjate, que María y Marta, las hijas de Irene, se parecen a Irene, y deben alegrarse por ello, así saben que en unos años van a ser más guapas, si cabe. El que no cabe en cualquier parte es el novio de María, tan grande como simpático y agradable (y a quien diga lo contrario, me lo chivo a ese tiarrón). Jorge, el hijo de Irene, tapaba con una gorra el corazón, lo tiene tan grande que, a veces, se le sale por la cabeza. ¡La ambulancia!, ha faltado una ambulancia para Alberto, ojalá no haya que amputar, y más ojalá no le siga doliendo el pie a estas horas. Álvaro me contaba que sigue la línea de los Jaimes de la familia, aunque viendo mi naciente calva, opino que más bien esa línea es de los Cerrolaza. No escribiré que Rosa es una flor para no caer en redundancias, valgan o no, o sí lo escribiré: Rosa es una flor hecha mujer y sus dos hijas son dos florecillas hechas chiquillas. Y no nos olvidemos de Carmen, sí, sí, esa mujer formal que trabaja en Hacienda y luego se convierte en Kika y no para de reír y hacer reír y mover el esqueleto. Tío Alberto no es sólo una canción de Serrat, es un crack, pero no el del 29, y lleva en las bolsas de sus ojos piruletas de menta para tía Carmela, quien estuvo, seguro, y lo pasó pipa hoy más que nunca.
Fíjate, que Tío Antonio andaba por Panamá (cerca de José Ángel que estaba en Perú, creo, y al lado de Eva que vive en Panamá, creo) y se perdió a tía Alicia más guapa que nunca, más contenta que nunca y tan fantástica como siempre; también tan olvidadiza como de costumbre, esta vez perdió sus gafas. Manolo se está dejando crecer el bigote de nuevo y le ha dado por decirle a su sobrino Pablo que me diga que no coma tanto, Pablo no le hace caso y me anima a zampar y como es un niño tan salao, pues yo le hago caso. Javi ya es un Macías Cerrolaza y Cristina debería salir en el Árbol Genealógico, aunque sólo sea por aguantar a David y por esas preciosas pestañas que quitan el frío de enero. ¿Qué puedo decir de Carmen y Aurora?, si son casi mis hermanas mayores. Lo que puedo hacer es contarles que hoy su hermano José Antonio no ha cantado el Adeste Fideles (¡al fin!). Y, bueno, David, más conocido como Primo Larry (¿alguien recuerda la teleserie Primos Lejanos?), sólo puedo decirte que tengo perro y tú no, jajajá jajá.
Fíjate, que a mi padre, Gonzalo padre, lo recordaba más serio en estos eventos, la vida de jubilado y el hecho de que ya casi se haya deshecho de sus dos hijos le han vuelto más sonriente (eso que se cuenta del nido vacío y el llanto por la marcha de los vástagos es un mito, los que sois padres lo sabéis). Durante dos horas de ida y dos de vuelta, el señor encorbatado que explicó Griego a sus alumnos durante años ha ido tarareando canciones de Iron Maiden, de Nightwish, de Metallica y de Mari Trini y los Panchos. Rodrigo y Alicita, digo, Alicia, son inseparables desde hace años, pero más aún desde julio; les habréis visto felices, ¿verdad?, pues más feliz estoy yo desde que me trajeron una caja llena de galletas sin sal de Noruega, que están más ricas que el salmón. Alicia, me dicen, se parece mucho a mi madre, Carmen, que también andaba por allí en boca de Alfredo, quien la conoció sólo una hora después de que naciese. Mi madre no era de mucho bailar, y mi padre menos, así que yo he salido "zurdo de los dos pies" (¿se dice así?). Sofía, que sí que sabe bailar (y no sabéis cómo) tenía hoy clase de un Máster (del Universo) que está haciendo para ver si consigue un supertrabajo y me mantiene; allí en el curso o aquí en La Granja, sé que estaba tan hermosa por dentro y por fuera como siempre la he visto, como siempre ha sido y será. Jano, mi cachorro, lo ha pasado chachi piruli en Toledo, como estaba solo en casa, ha invitado a unos amigos y se han inflado a beber agua, comer pienso y ladrar a diestro y siniestro. Y yo, ¡bah!, ¿para qué voy a llenarme de elogios y piropos a mí mismo aquí, si puedo hacerlo de cabeza, que me oigo, y no tengo que teclear?
Fíjate, que el tío Javier no se reconocía en una foto de 1974, la de las bodas de oro de Ángel Cerrolaza y Carmen Asenjo (los culpables de todo); se reconocerá en las vidas de las madres a las que ayudó a serlo como Médicodoctor, que son muchas en nuestra familia. Queca se ha contoneado al ritmo de las canciones que bien podría habernos cantado mientras su hijo Javier tomaba un pacharán y Silvia se negaba a atender al herido Alberto porque no tenía chichi. Nico va a ser papá en breve (¡felicidades!) y Eva creo que vive algo lejos de La Granja y algo cerca de Latinoamérica.
Fíjate, que tío Jaime no se ha traído a Canelo para que no se zampase los aperitivos, Jaime, aunque no lo diga, se preocupa mucho por mí; Jaime, aunque no diga nada, atrae con su barba a los más peques, que se quedan anonadados mirando esos ojos que tiene bajo dos cejas que son caminos a la tranquilidad; Jaime, sin decir ni mú, sabe hablar con cualquiera, no necesita dar sermones cuando debe corregirnos, ni aplaudir cuando llega el momento. Érika y Laura son de la segunda generación, pero tan altas o más que los de la tercera. Laura (¡felicidades Licenciada!) se va en Octubre a Lituania a jugar al baloncesto con Sabonis y Érika anda entre los Madriles y La Mancha, entre Marroquíes y Rumanos, entre la frustración por las formas de maltrato que no comprendemos y la alegría de saber que el poquitoapoco sirve de algo (y fíjate, que va a traducir mis poesías a tres idiomas, lo dejo aquí escrito para que no se le olvide, por cierto, prima Matilde, si te animas a traducirme algunas al Alemán, te pagaré con un montón de sugus de piña, y los que sepáis otros idiomas, que sois muchos, lo sé, no tenéis más que pedirlo por favor y os dejaré traducir las que queráis). Ángeles es de la primera generación y más alta que los de la tercera y con mejor sonrisa y con abrazos que saben a té (que sepáis que también soy el sobrino preferido de Ángeles, bueno y de Alicia, y lo sé, lo sé, yo también me adoro, si yo fuese tío mío, también yo sería mi sobrino preferido). Ángeles, que es docta en estos temas, diría que a este escrito le falta un buen final, y...
Fíjate bien, que seguro que lo dirá.
Notas cerrolacianas informativas:
- Si queréis saber más de los Macías Cerrolaza, los Cerrolaza Molina y los López Cerrolaza, leed más abajo Empacho de Gallinas Salvajes y su continuación, Las Brujas de las Gallinas Salvajes.
- Si lo que queréis es ahondar en el conocimiento sobre los Cerrolaza Gili, leed el cuento titulado La Enredadera.
- Tengo un borrador de un relato sobre mi Tío Alfredo, pero me vienen a la cabeza tantos buenos momentos de conversación con él, que nunca lo termino. Tengo otro más sobre los tíos mayores y no por ello menos jóvenes. Ambos próximamente en Ediciones Cerro.
- Sé que los de Alfredo van delante de los de Kito, pero María va la primera de todas para que su nombre no se me vuelva a olvidar.
- También sé que todos somos Cerrolaza, pero sólo yo soy Cerro, Cerrolaza para los amigos, Cerrotazas o Cerrolatas para los más amigos. Y sí, me agencié el apellido de gratis.
- La foto es de unas zarzas, porque Cerrolaza significa...
- Los comentarios en el blog se agradecen. No olvidéis que 2 + 2 son 4.







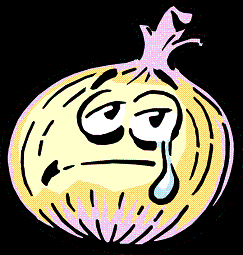






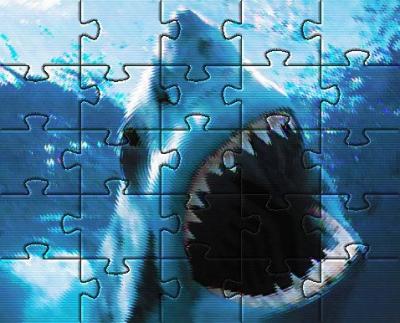



 La Navidad es como Agosto, pero mucho más fría. Y más corta. Eso es lo que dice nuestra hija. Sin embargo, yo sé que tiene algo más, aunque no sé expresarlo con palabras, porque si lo tuviese que expresar verbalmente, sólo sabría decir: “yapiyariochipi”, y ésa no es una palabra que se encuentre fácilmente en los diccionarios. Yapiyariochipi es como una ola que mece al bebé y como la caricia del amante en las mejillas; como un suspiro, unos labios en curva que te miran y te tranquilizan o la mirada del abuelo que te ha vuelto a pillar en un renuncio y te perdona, o no te perdona, porque no tiene nada que perdonarte, como buen abuelo que es. Yapiyariochipi es una caracola que despierta los abrazos y emponzoña los pesares para que se duerman por un día, por un siglo. Y pasa el 25 y llega la Nochevieja y el nuevo año y, entonces, te das cuenta de que ya no hay más yapiyariochipis, si acaso algún reflejo en las palabras de los que amas, hasta dentro de doce meses.
La Navidad es como Agosto, pero mucho más fría. Y más corta. Eso es lo que dice nuestra hija. Sin embargo, yo sé que tiene algo más, aunque no sé expresarlo con palabras, porque si lo tuviese que expresar verbalmente, sólo sabría decir: “yapiyariochipi”, y ésa no es una palabra que se encuentre fácilmente en los diccionarios. Yapiyariochipi es como una ola que mece al bebé y como la caricia del amante en las mejillas; como un suspiro, unos labios en curva que te miran y te tranquilizan o la mirada del abuelo que te ha vuelto a pillar en un renuncio y te perdona, o no te perdona, porque no tiene nada que perdonarte, como buen abuelo que es. Yapiyariochipi es una caracola que despierta los abrazos y emponzoña los pesares para que se duerman por un día, por un siglo. Y pasa el 25 y llega la Nochevieja y el nuevo año y, entonces, te das cuenta de que ya no hay más yapiyariochipis, si acaso algún reflejo en las palabras de los que amas, hasta dentro de doce meses.